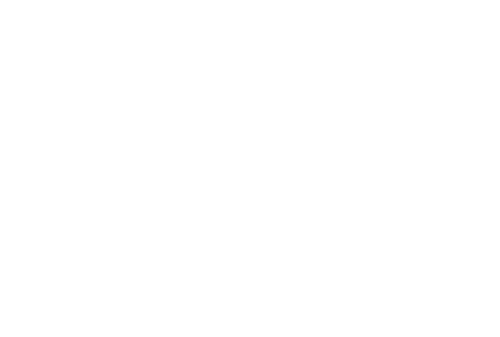El Gato Calavera, ubicado en la colonia Álamos de la Ciudad de México se llenaba despacio esa noche de miércoles para presenciar a una de las leyendas del hardcore, los estdunidenses de Integrity, también pioneros del metalcore. La cita estaba para las 8:30, pero el reloj marcó las 8:50 cuando Clavo HC, los panameños, subieron al escenario. Cuatro figuras compactas: guitarras afiladas, bajo grave y la batería de marcando un ritmo demoledor.
Daniela, la vocalista, no esperó a que el sonido se asentara. Saltaba sobre la tarima de madera astillada, micrófono en mano, gritando letras que cortaban el aire quieto del venue. Al principio, solo un puñado de asistentes –quizá treinta cabezas– respondía con headbanging disperso, cervezas en mano, apostados cerca de la barra. Pero Clavo no cedió: el tempo subió, los breakdowns se endurecieron, y Daniela se inclinaba hacia el borde, escupiendo versos sobre rabia urbana y resistencia. Un set de hardcore panameño que no reinventaba la rueda, pero la hacía rodar con fuerza cruda, dejando el escenario humeante para los locales.
A las 9:30, las luces se atenuaron de nuevo y Medvsa tomó el relevo. Fabiola al frente, con esa voz que parece salida de un sótano olvidado, guiaba a la banda en una amalgama de black metal veloz, speed punk y ráfagas de hardcore. Blasts de batería que martilleaban como balas, guitarras que zigzagueaban entre melodías oscuras y distorsiones furiosas. El público, ahora más nutrido, se acercba a la barricada. No era un mar de gente, pero los que estaban ahí lo disfrutaban.
Entonces, el turno de los headliners. Integrity. Poco a poco, la crew acomodó los pedales y cables enredados. El guitarrista se quitó la playera y el bajista calentaba con el riff inicial de “Money” de Pink Floyd –un guiño irónico, ese groove jazzy en un templo del caos. Las luces parpadearon y Dwid Hellion subió. No entró caminando; escaló la barricada como si el escenario fuera un obstáculo menor. Micrófono en puño, ojos fijos en el fondo del salón, dio la señal.
El primer riff detonó todo. La guitarra tejiendo un muro de distorsión que descendía en avalancha, la batería martillando un doble bombo que hacía temblar el piso de cemento. Dwid no cantaba; escupía, trepado en la valla, cuerpo inclinado hacia el público que se agolpaba abajo. Manos lo tocaban –no con reverencia, sino con urgencia–, puños alzados ovacionando cada verso sobre profecías rotas y ciudades en llamas. El set duró más de una hora.
El público no era un mar pasivo, se empujaban en oleadas, formaban círculos que devoraban el espacio frente al escenario, gritaban coros con una ferocidad que igualaba la de la banda. No hubo solos virtuosos ni pausas para charlas; solo violencia sonora, riffs que cortaban como cuchillas y letras que invocaban el colapso. Dwid, con su silueta angular y voz que rasgaba el amplificador, dirigía sin esfuerzo: un gesto, y el pit aceleraba; un silencio breve, y el venue contenía el aliento.
El Gato Calavera se vació lento, con conversaciones roncas sobre breakdowns y moretones frescos. Integrity no necesitaba recordatorios de su legado; lo encarnó en carne y volumen esa noche. Un miércoles cualquiera en CDMX, pero con el peso de un ritual que no se olvida. Si el hardcore es guerra, esta fue una escaramuza ganada en territorio hostil.