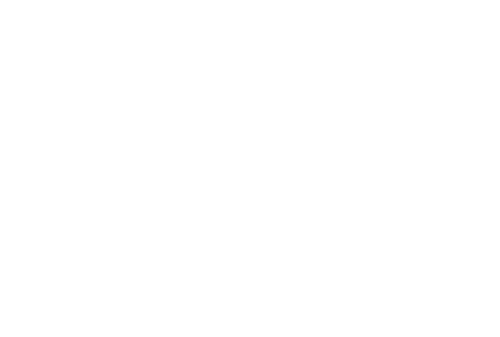Fotografías: @pennyficent
El Estadio Fray Nano amaneció en calma, pero desde horas antes de abrir puertas ya cargaba una vibración espesa, como si bajo el concreto se agitaran motores listos para encender el fin de semana más psicodélico de la Ciudad de México. En su octava edición, el Festival Hipnosis volvió a irrumpir como un enclave improbable: un refugio levantado a base de fuzz abrasivo, guitarras que muerden y atmósferas que no piden permiso para envolverlo todo.
El 1 y 2 de noviembre —un calendario marcado por rituales y espectros— el recinto mutó en una especie de laboratorio sonoro donde el ruido, la nostalgia y la exploración convivieron sin jerarquías. Dos jornadas donde el público se desplazó como olas densas entre escenarios cortos en distancia pero enormes en personalidad; el tránsito fluido permitió que los cambios entre bandas fluyeran con precisión quirúrgica. Aquel formato evitó silencios incómodos: apenas terminaban los últimos ecos de un set cuando ya despuntaban las primeras notas de otro.
Día 1: Pavement como ancla, Panchiko como revelación y un Fray Nano que respiraba en delay
La tarde cayó despacio sobre el césped mientras el primer día se iba llenando de colores, sombras y polvo suspendido. El sonido, afinado con un rigor que rara vez se encuentra en festivales multitudinarios, avanzaba con nitidez quirúrgica: graves que no se derramaban, guitarras que cortaban como navajas nuevas y una mezcla que dejaba respirar a cada instrumento.
El oleaje inicial lo marcaron actos como UTRO, la encarnación previa de Motorama, que recuperó ese eco post-punk eslavo que parece arrancado de fábricas abandonadas. Su set, cantado íntegramente en ruso, funcionó como un puente de humo hacia los colores quebrados de Population II, cuyo rock psicodélico avanzó en espirales, llamando la atención de quienes llegaban apenas con la cerveza fría en la mano.
La primera sacudida fuerte vino con Panchiko, banda británica que cruzó del estatus de reliquia de culto a fenómeno global. Sobre el escenario desplegaron visuales milimétricos, casi quirúrgicos, que parecían diseñados para envolver sus líneas melódicas en una neblina digital. Su ejecución —liviana, precisa, sin un solo paso fuera de sitio— terminó consolidándolos como una de las propuestas más queridas del día.
Pero la brújula emocional del festival apuntaba hacia un nombre inevitable: Pavement. Stephen Malkmus apareció sin dramatismos, guitarra en mano, como si llevara décadas ensayando esa naturalidad imbatible. La banda desató un equilibrio improbable entre caos y control, entre nostalgia desganada y una fuerza cruda que se revelaba cuando menos se esperaba. No hubo discursos grandilocuentes; solo una banda afilada, tocando como si el indie noventero estuviera ocurriendo por primera vez. Cada riff se clavó con la textura polvorienta que marcó generaciones completas.
Entre ambos extremos, Geordie Greep ofreció un set insólito. Liberado del esquema febril de Black Midi, el músico se movió con soltura entre ritmos latinoides, improvisación afilada y una interpretación sorpresiva de “O qué será” de Willie Colón que dejó al público entre el desconcierto y la fascinación. Un gesto que solo funciona en festivales que toleran —y celebran— la ruptura constante.
La jornada culminó con Molchat Doma, The Horrors, y una multitud ya curtida por horas de sol agresivo, filas cortas, hidratación limitada y un sistema de pulseras que el primer día funcionó con velocidad casi militar. El ambiente seguía ácido, eléctrico, amable. Un festival que no necesita gritar para sentirse intenso.
Día 2: Dinosaur Jr. como ciclón, Spiritualized como herida luminosa y Deafheaven como cuchillo en llamas
Si el primer día se movió entre el frenesí juvenil y la memoria noventera, el segundo se inclinó hacia la densidad emocional. Fin Del Mundo abrió una grieta discreta pero certera: su rock emocional, cálido y frágil, resonó entre quienes buscaban un espacio menos abrasivo antes de las tormentas por venir. BALA, con dos integrantes que parecían multiplicarse en un ataque frontal, canalizó un ruido feroz en español que prendió la mecha del primer mosh formal del día. Su presencia —directa, sin adornos— confirmó que el festival también tiene espacio para la crudeza pura.
Crumb fue un remanso donde las líneas suaves se repetían como mantras, aunque para algunos esa uniformidad terminó por convertirse en una especie de trance estático. The Budos Band, en contraste, soltó un vendaval de funk psicodélico que movió a la multitud con la fuerza de un ritual tribal.
La calma solo duró lo necesario para que Deafheaven convirtiera el escenario en una hoguera lumínica. George Clarke se movió como entidad espectral: manos crispadas, cuerpo arqueado, gritos que parecían atravesar capas enteras de emociones contenidas. La mezcla pudo fallar en la voz, pero el blackgaze de la banda avanzó con tanta nitidez instrumental que el público terminó sumergido en un torbellino sensorial.
Cuando cayó la noche, Spiritualized elevó el aire del recinto a un estado casi sagrado. Jason Pierce, sentado, frágil y luminoso, dirigió un viaje hecho de capas astrales, gospel desmenuzado y guitarras que parecían deshacerse en cámara lenta. Fue el set más emotivo del festival: un respiro largo, doloroso y bello, antes de la embestida final.
Porque lo que vino después fue puro fuego: Dinosaur Jr. irrumpió con un sonido que no buscó convencer a nadie, solo arrasar. J Mascis, con su guitarra cargada de fuzz interminable, construyó murallas de sonido que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Lou Barlow y Murph terminaron de sellar lo inevitable: un cierre tosco, volcánico, sin concesiones. No hubo pirotecnia. No hubo poses. Solo tres músicos tocando al volumen exacto en el que se destruye y se renace.
Organización, ambiente y lo que hace que Hipnosis sea distinto
Hipnosis se sostiene sobre una lógica que no comparten otros festivales de la capital: la experiencia se arma con calma, con espacios libres, con baños sorprendentemente pulcros y un control de accesos riguroso que evita el caos. El sistema de pulseras funcionó con agilidad el primer día, colapsó el segundo y obligó a filas densas; aun así, el flujo general del recinto conservó un ritmo amable. La zona de comida —caras porciones, mucha pizza, hamburguesas pequeñas pero sabrosas, vasos de papas a precio de lujo— terminó convirtiéndose en punto de descanso, con mesas que servían como pequeños portales donde desconocidos compartían recomendaciones de bandas recién descubiertas.
La ausencia de estaciones de hidratación, presente en años anteriores, generó molestia y gastos innecesarios, pero no detuvo la energía de un público que alternaba entre contemplación y estallido.
El ambiente, diverso y relajado, mezcló a veteranos que agradecieron los tapetes en el pasto con jóvenes que corrían de escenario en escenario para descubrir algo nuevo. Porque si algo distingue a Hipnosis es justo eso: su capacidad para conectar al público con proyectos emergentes sin tratar a nadie como relleno.
Hipnosis 2025 no solo dejó grandes presentaciones: también dejó una promesa abierta. La sensación de que esta plataforma independiente está construyendo algo que merece seguir creciendo, a pesar de los tropiezos, del calor, de la falta de agua gratuita y de los precios elevados.